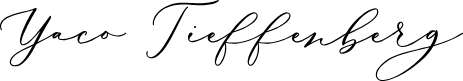“El gobernador no quiere escándalo, ni asustar a la gente”. Con esta frase, Yaco Tieffenberg comienza a dibujar un paisaje ficticio que, a lo largo de su novela, termina revelándose como el reflejo de cierta realidad cuando se observa sin tapujos frente al espejo del presente.
Un hecho aparentemente intranscendente, la mordedura de un murciélago, es el punto de partida que inicia la sajadura que se convertirá en una herida incurable.
Como los círculos concéntricos de una piedra lanzada a un estanque de aguas podridas, una sociedad que prefiere la mentira a la verdad y acepta el pago de sobornos para ocultar prácticas farmacéuticas y políticas delictivas, expande el virus de su corrupción a la par que se extiende entre ella un virus mortal.
Más allá del carácter anticipatorio, expresado página a página en el vaticinio de la actual pandemia global del nuevo coronavirus, La herida incurable nos lanza un reto inesquivable: comparar las mutaciones del virus que infecta a algunos de los protagonistas con las mutaciones de una sociedad enferma, infectada por la ambición; la desidia; la facilidad para mirar hacia otro lado cuando los problemas aparecen y, sobre todo, la forma en que empresas, países y lobbies trampean para llenar sus bolsillos, aunque para ello consientan incontables muertes.
La historia narrada en esta novela acierta en la diana de la ficción convertida en un relato absolutamente próximo a nuestros días.
Feliciano, un joven humilde que representa el saber intuitivo que intenta sobreponerse a la pobreza, es la primera víctima de la mordedura de los murciélagos rabiosos. Con él, con su impotencia ante una enfermedad letal que siente en su cuerpo extrañado, todos somos mordidos, infectados.
Nosotros. Vosotros. Todos aquellos que hemos comenzado a adentrarnos en la herida incurable nos hemos convertido, dentro y fuera de la novela, en posibles víctimas de la amenaza de una pandemia que escapa a la naturaleza de un virus: la pandemia de una sociedad que no duda en manipular genéticamente animales para encadenarnos al tráfico de intereses relacionado con vacunas y artimañas.
¿Qué hay de imaginario en un relato que se asemeja, en insospechada medida, a las noticias que actualmente escuchamos en los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto los personajes de La herida incurable reflejan la ambición de políticos y empresas farmacéuticas? ¿En qué medida los investigadores que el autor describe en su novela se asemejan a quienes aspiran a detener la pandemia actual y corren el riesgo de perder su vida?
¿Por cuánto tiempo más seremos capaces de apartar la mirada ante la evidencia de la pandemia más letal: el egoísmo del género humano?
La herida incurable, más allá de ofrecernos respuestas, nos plantea preguntas que no pueden dejarnos indiferentes. Todos acabaremos heridos, aunque Yaco Tieffenberg nos muestra, con un lenguaje brillante que invoca, una posible salida del laberinto: despertar, no aceptar la realidad que nos imponen, reaccionar para intentar sanar la herida común que nos supura.
Pura María García
The fight against rabies in countries where wildlife is primarily the source of infection, is often an uphill battle, particularly in places where bats are carriers of the virus.
[La lucha contra la rabia en países donde la vida silvestre es la fuente primaria de infección, es con frecuencia una batalla cuesta arriba. Particularmente en aquellos lugares donde los murciélagos son los portadores del virus]
Microbe Hunters – then and now. Medi-ed Press (1996)
[Extracto]
Isla del Cerrito (Chaco), principios de la década de 1990.
Isla del Cerrito, isla de contrastes. Por un lado, un rostro alegre en los albergues para los turistas que vienen cada año a pescar a la orilla del Paraná, donde se junta con el Paraguay. Por otro, la pobreza triste de la tierra anegada se extiende en medio de montes boscosos, muchos ya pelados por el desmonte. Más allá de la selva, el sol impiadoso crea surcos en la tierra reseca, retuerce los arbustos, seca las matas.
Por estos pagos trepaba Feliciano López detrás de unas siete vacas blanquinegras. Subían estirando el pescuezo por el sendero que viboreaba entre los árboles. Feliciano, un hombre enjuto de unos veintiocho años, era uno de los pocos lugareños cerca del río. Habitaba un ranchito no lejos de Resistencia, la capital del Chaco, una provincia algodonera en la zona tropical del nordeste argentino, fronteriza con el Paraguay.
Feliciano y su tropilla se detuvieron en un pequeño claro. Hacía calor, ese calor húmedo y sofocante del Chaco argentino que hace que los niños se acuesten a dormir desnudos sobre las baldosas para poder respirar.
Feliciano se secó el sudor y se tiró bajo un arbusto enhiesto. Buscó en su bolsillo papel y tabaco, y se lió un cigarrito. Las vacas mugían, se espantaban los bichos con sus colas y sacudían la cabeza, mientras sin mayor entusiasmo mordisqueaban algunas hojas. Feliciano miró al cielo plomizo que anticipaba nuevas lluvias. ¡Más lluvias! Ya no tenía casi donde hacer pastar a sus vacas; al viejo no le iba a gustar esto, pensaba, temeroso y disgustado. “Las lluvias y las represas están empujando la tierra hacia el sur” decía el viejo. Y a los animales hacia las ciudades, afirmaba Feliciano, ermitaño, poco amigo de la gente y las casas.
Decidió echarse un sueñito antes de volver al rancho; miró alrededor y encontró un tronco hueco bajo la sombra. Acomodó su cabeza, y luego de una última pitada, apagó el pucho y se durmió. En el silencio de la tarde, las sombras largas empezaron a cubrir los rincones.
El ganado se puso inquieto, pero Feliciano no lo notó. Sin llegar a despertarse, se rascó, se movió un poco, su respiración se hizo regular. En medio del silencio, y de la penumbra que iba llegando al claro, crecía un rumor que venía de la oquedad del tronco.
Dos pequeños murciélagos se asomaron, curiosos. Como buenos mamíferos fueron a olisquear a las vacas, que empezaron a revolverse inquietas y mugir más fuerte, con los ojos muy abiertos mirando de costado.
Mostrando un aleteo torpe, uno fue a posarse sobre una de ellas y la mordió; la vaca se revolvió asustada, lanzando un mugido que bajó por la ladera y se perdió entre los árboles; el murciélago con sus dientes llenos de sangre fue saltando de una a otra. Las vacas se arremolinaron, le pusieron las ancas y armaron un concierto de mugidos y bufidos, atropellándose entre ellas, temblorosas por el dolor y la sorpresa. Otros murciélagos de la colonia salieron, atraídos por el olor de la sangre, el ruido y el movimiento; ya eran una mancha furiosa encima de los animales.
Hasta que uno se fue derecho a la cabeza de Feliciano y lo mordió. Al instante éste se puso de pié gritando, sacudiendo las manos:
—¡Cha que lo parió! ¡Me mordió, carajo!
Con sus gritos los ahuyentó: se retiraron con un volar raro, como borrachos trastabillando entre los árboles. Feliciano se secó la sangre con un pañuelo grasiento que sacó del bolsillo posterior de su bombacha. Luego corrió a juntar sus vacas dispersas, arriándolas a los gritos.
Examinó sus lomos, secó la sangre de sus heridas, y luego, de muy mal humor, enfiló hacia el rancho.